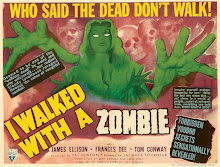obra maestra incontestable de Don Luis Buñuel. Para mi es algo mas que una critica a la religion, que tambien está pero por la trascendencia de los habitos cristianos en la sociedad, para mi es mas bien una critica alos valores establecidos en la sociedad. Creo que es del 61, momento clave para el pensamiento mundial que se resquebrajaba con movimientos como hippie, panteras negra, estudiantiles en praga, mas tarde en paris, se replanteaban el cine como la nouvelle vague, free cinema, cinema novo, la literatura como el nouveau romance, la pintura con la abstraccion, musica con dodecafonismo, etc. la pelicula creo que tiene dos partes diferenciadas. En la primera, la llamaré de fernando rey, la iluminacion es lúgubre y la música mas bien espirutual, la forma en como esta narrada no dista mucho de los cánones clásicos: utilizacion del plano-contraplano, movimientos de cámara siguiendo a los personajes, personajes con gran carga psicológica, música diegetica, etc. Tiene algo de oscuro, incluso está muy presente la muerte, y de fetichismo, memorable los dos movimientos de camara igualando los objetos cristianos que trae viridiana con el traje de novia de la mujer muerta de fernando rey y asociandolos como puro fetiche ambos. la segunda parte, con paco raval, es mucho mas dinámica, abandona los interiores oscuros por exteriores con mucha mas claridad, salvo en la cena de los andrajosos, y para mi filma dos momentos con una belleza inusitada y de una manera mas cercana alos nuevos cines que al cine narrativo clasico. el primer momento es el montaje paralelo-conceptual del angelus. alterna planos de estaticos de los desvalidos con planos muy violentos de las obras que realiza paco raval para reestructurar la hacienda. el otro es el final de la cena filmando con camara en mano para hacernpos sentir la violencia con la que termina la cena. tambien decir que me encanta el viaje sonoro al que nos somete Don Luis empezando con el casto y puro aleluya del convento y terminando con el libidinoso rock del final de la obra como metafora del cambio que sufre viridiana durante el metraje.
Eric Barcelona
Traductor
7.9.09
18.8.09
Sobre banda sonora musical (Estudio)

La sumisión de la música a la imagen es el primer signo de pobreza que lastra la presunta verdad del cine. Un cineasta sin conocimientos musicales ni escrúpulos morales será tendente a la música fácil, la más decorativa y falsa de las músicas; en ese caso, sería preferible eliminar la música de la banda sonora. Pero por lo común no ocurre así.
La música en el cine puede tener dos aplicaciones: la de la acción y la de la introspección. Se recurre a músicos de cine, pero se ignora el fin de la música. El ruido, lo ruidoso simplemente de una partitura, parece garantía de éxito en toda película prefabricada, destinada pues a llenar las arcas. La música de cine de nuestro tiempo, la no-música, no hace más que de sostén de lo insostenible. La pobreza de la imagen y la nulidad misma del filme llevan a todo tipo de mentes a aferrarse a la música, recurso siempre inútil en tanto no implique progresión sin palabras. El oído del espectador cinematográfico se ha terminado adaptando a la mala música. Son tantos y tantos los malos músicos de cine que resulta harto arriesgado emitir aquí una reflexión definitiva.
La función de la música en el cine no debe ser otra que la de la expresión de sentimientos demasiado profundos como para poder expresarlos a través de la imagen misma. Pocas veces ocurre con fortuna esta unión, la de la imagen plenamente cinematográfica con la de la música en concordancia cinematográfica. Conviene, por otra parte, saber hacer uso de la llamada música preexistente. Conocida es la predilección de directores como Bergman o Tarkovski, por ejemplo, por incluir en sus filmes composiciones de los llamados maestros de la música “antigua” y “clásica”, la también llamada música "culta". La desgarradora profundidad de J. S. Bach impregna los mejores momentos de Gritos y susurros o Sacrificio. Se trata de una necesidad profundamente arraigada a la sensibilidad del director. Cineastas como Buñuel, por ejemplo, preferían evitar la música (pese a su predilección por Wagner) o contentarse (bien por su sordera) con la inclusión de sonidos característicos, como el de los tambores de Calanda, presentes en tres de sus filmes.
Música o sonido, en definitiva, deben cumplir una misión trascendente y no caer en lo que acostumbra caer la música: el decorativismo preciosista. Perfecto ejemplo de esta costumbre sería un ilustrador como Maurice Jarre, cuyas bellas pero, en el fondo, inanes composiciones para los últimos cuatro largometrajes de David Lean no hacen sino cuestionar su pertinencia. La música de un filme como Doctor Zhivago es un ejemplo óptimo de lo que no debe hacerse, lo mismo que la de Lo que el viento se llevó, obra de ese emplasto de sonoridades estandarizadas que es Max Steiner, a cuyo lado Jarre sería un genio.
Esta proliferación de músicos no-cinematográficos afloró sobre todo durante los años del llamado Hollywood clásico, bajo el sistema de estudios, en los que la composición de una partitura musical para película bien podía ser comparable a la preparación de una receta de cocina, claro que el Hollywood de comienzos de siglo XXI no tiene otra cosa a su disposición que residuos no-musicales, "música" pretendidamente cinematográfica, lo que bien puede llevarnos a sentir nostalgia por alguien como Steiner, autor que, de ningún modo, soporta un análisis riguroso... mas él es el paradigma del músico de prestigio y con ínfulas que todo el mundo conoce y aplaude. Otros tantos ejemplos responden a esta no-forma. Sin ir más lejos, el tan prestigioso Franz Waxman sería otro ejemplo. Músicas como las de Rebeca o Casablanca, prototipos del llamado clasicismo musical de Hollywood, aniquilan la esencia cinematográfica de éstos, filmes por lo demás notables y hasta sobresalientes en cuanto a puesta en escena, ya que limitan su ambigüedad, en todos sentidos, al quedar su imagen condicionada por un fondo musical que no merecen, y escribo fondo musical y no música, puesto que no pasan de ser sucedáneos sin otra función que la del mero acompañamiento instrumental.
 Mayor solidez manifiesta en sus partituras el húngaro Miklós Rózsa, cuyas ambiciones musicales eran mucho mayores que las de sus coetáneos. Por contra, un trabajo suyo como el de Ben-Hur, sería, en el peor sentido de la palabra, de un funcionalismo "muy conseguido". Si a la discreción de la película (pregunta: ¿no bastaba con la versión silente?) se suma el incongruente seudo-misticismo católico de sus notas, podemos llegar a la conclusión de que esta música está, inevitablemente, anticipándose al kitsch musical que ya había y, de hecho, ya estaba hundiendo buena parte del interés del cine de entonces, empezando por filmes de similares características, los llamados peplums de Hollywood, cuyo supuesto mérito, obviando la significación de los europeos, es hoy bien hipotético. Una maciza orquestación, con abundantes efectos de percusión, acompañada ésta de convencionales melodías (tópicas a más no poder: “a la egipcia”, “a la romana”, etc.), de una tosquedad en su disposición alarmante, son las señas de identidad de esta tendencia, a la que con razón pueden unirse nombres como los de Mario Nascimbene, Alfred Newman o Dimitri Tiomkin, empeñados en ofrecer un trabajo asequible para los oídos del gran público, composiciones pues por entero conformistas, nada imaginativas y hasta reiterativas; vulgares.
Mayor solidez manifiesta en sus partituras el húngaro Miklós Rózsa, cuyas ambiciones musicales eran mucho mayores que las de sus coetáneos. Por contra, un trabajo suyo como el de Ben-Hur, sería, en el peor sentido de la palabra, de un funcionalismo "muy conseguido". Si a la discreción de la película (pregunta: ¿no bastaba con la versión silente?) se suma el incongruente seudo-misticismo católico de sus notas, podemos llegar a la conclusión de que esta música está, inevitablemente, anticipándose al kitsch musical que ya había y, de hecho, ya estaba hundiendo buena parte del interés del cine de entonces, empezando por filmes de similares características, los llamados peplums de Hollywood, cuyo supuesto mérito, obviando la significación de los europeos, es hoy bien hipotético. Una maciza orquestación, con abundantes efectos de percusión, acompañada ésta de convencionales melodías (tópicas a más no poder: “a la egipcia”, “a la romana”, etc.), de una tosquedad en su disposición alarmante, son las señas de identidad de esta tendencia, a la que con razón pueden unirse nombres como los de Mario Nascimbene, Alfred Newman o Dimitri Tiomkin, empeñados en ofrecer un trabajo asequible para los oídos del gran público, composiciones pues por entero conformistas, nada imaginativas y hasta reiterativas; vulgares.
Quizá la excepción a esta costumbre esté en el Bernard Herrman épico: el espectacular empleo de la orquesta en Herrman conlleva otra clase de pretensiones no tan claras como el hueco estruendo. Percíbase al respecto su incidencia en filmes fantásticos de aventuras, así en títulos como Jasón y los argonautas o La isla misteriosa, en los que la música cumple una doble función: forzar el tiempo mediante la reiteración, casi minimalista, de la composición, por un lado, y expresar sentimientos contrarios a las imágenes, así el derrotismo de lo visto se contrapone a la anticipación victoriosa de lo oído, no escuchado, pues la música se integra perfectamente en la violencia (humana o de la naturaleza) de las imágenes sin dar tiempo mientras se ve (por primera vez, sin conciencia analítica) a una reflexión auténtica, a tono, de este modo, con el espectáculo que proponen los filmes. Sin caer en la superficialidad, la aportación de Herrman a la música de acción introspectiva alcanzaba su punto más alto hasta entonces. Únicamente sería superado por Jerry Goldsmith, el genio indiscutible de la música cinematográfica, cuya obra, ciertamente subvalorada, es dueña de una cohesión inaudita (exceptuando, con todo, sus últimas dos décadas, en las que con la decadencia pareció negarse a sí mismo). La cualidad cinematográfica de Goldsmith radica en su potenciación extrema del instante. Como músico de acción, compone sus temas interiorizando, de modo que el factor espiritual intrínseco dado pervive en la propia acción superficial de la música. Se sirve para ello de los llamados recursos clásicos, pero también de otros más modernos y, quizá por ello, peligrosos (sirva de ejemplo el caso de Vangelis) en su autocomplaciente empleo. En Goldsmith la medida siempre es equilibrada, y a la trabajada belleza lírica de sus composiciones cabe sumar un dinamismo perfectamente casado con el ritmo del filme. Aquí descansa la sabiduría musical de su autor, y partituras como las de Río Conchos, Justine, El planeta de los simios, Papillón, La profecía, Star Trek y Bajo el fuego así lo confirman.
Muchos otros han seguido parecida línea, y basta nombrar a los harto populares, y execrables, James Horner o John Williams para ratificar esta tendencia, pero de lo que pretenden a lo que realmente logran la distancia es considerable. Williams, pese a su obviedad creativa, ha sabido crear escuela poniéndose al nivel del público. Sus trabajos resultan tan llevaderos y fáciles de silbar como los del primer Morricone, y de ese acomodo, de ese gusto por lo fácil y en consecuencia vendible, nace la principal lacra que ha llevado a la música cinematográfica de la última década del siglo XX ha extinguirse: se buscan temas reconocibles, vulgarizando el sentido de la música en el filme. No basta saber acompañar esas imágenes musicalmente, ni barnizarlas de una melodía ramplona que la haga más creíble. Quedan unas ruinas sobre las que volver para saquear lo poco, lo último. Pero en los tiempos del sintetizador eso ya poco parece importar.
 Por último, dedicaremos un espacio a un músico del talento impar de Nino Rota, genio melódico fuera de lo común, y autor de obras maestras del calibre de El Gatopardo, Romeo y Julieta o Casanova.
Por último, dedicaremos un espacio a un músico del talento impar de Nino Rota, genio melódico fuera de lo común, y autor de obras maestras del calibre de El Gatopardo, Romeo y Julieta o Casanova.
La singularidad de Rota radica en la autonomía de su música sin necesidad de recurrir a la imagen. Escuchar una banda sonora de Rota (como una de Delerue) puede resultar tanto o más efectivo que escucharla en el filme mismo (que sería, en efecto, lo necesario para aprehenderla en consecuencia). A diferencia de Goldsmith, que equilibra la música desde la imagen, Rota, consciente del poder de la música misma, reduce toda posible (por evidente) conexión musical con el plano haciendo de la precisión métrica su estilo, melódicamente indescriptible. Autor de una obra musical no cinematográfica considerable, Rota, pese a estar en una injusta segunda fila como músico “clásico” del siglo XX, ha demostrado una precisión y un rigor en el cine que otros compositores más renombrados como Auric, Copland, Prokofiev o Shostakovich no han conocido.
La música cinematográfica, con la aniquilación de la imagen, pues, también ha muerto, y ni excepciones de final de siglo XX algo esperanzadoras como Patrick Doyle o Danny Elfman pasarán de ser excepciones en un mundo en el que el ruido ha usurpado el puesto de la música. Cierto, jugaron con el ojo hasta dominarlo, ahora con el oído hasta dormirlo.
La música en el cine puede tener dos aplicaciones: la de la acción y la de la introspección. Se recurre a músicos de cine, pero se ignora el fin de la música. El ruido, lo ruidoso simplemente de una partitura, parece garantía de éxito en toda película prefabricada, destinada pues a llenar las arcas. La música de cine de nuestro tiempo, la no-música, no hace más que de sostén de lo insostenible. La pobreza de la imagen y la nulidad misma del filme llevan a todo tipo de mentes a aferrarse a la música, recurso siempre inútil en tanto no implique progresión sin palabras. El oído del espectador cinematográfico se ha terminado adaptando a la mala música. Son tantos y tantos los malos músicos de cine que resulta harto arriesgado emitir aquí una reflexión definitiva.
La función de la música en el cine no debe ser otra que la de la expresión de sentimientos demasiado profundos como para poder expresarlos a través de la imagen misma. Pocas veces ocurre con fortuna esta unión, la de la imagen plenamente cinematográfica con la de la música en concordancia cinematográfica. Conviene, por otra parte, saber hacer uso de la llamada música preexistente. Conocida es la predilección de directores como Bergman o Tarkovski, por ejemplo, por incluir en sus filmes composiciones de los llamados maestros de la música “antigua” y “clásica”, la también llamada música "culta". La desgarradora profundidad de J. S. Bach impregna los mejores momentos de Gritos y susurros o Sacrificio. Se trata de una necesidad profundamente arraigada a la sensibilidad del director. Cineastas como Buñuel, por ejemplo, preferían evitar la música (pese a su predilección por Wagner) o contentarse (bien por su sordera) con la inclusión de sonidos característicos, como el de los tambores de Calanda, presentes en tres de sus filmes.
Música o sonido, en definitiva, deben cumplir una misión trascendente y no caer en lo que acostumbra caer la música: el decorativismo preciosista. Perfecto ejemplo de esta costumbre sería un ilustrador como Maurice Jarre, cuyas bellas pero, en el fondo, inanes composiciones para los últimos cuatro largometrajes de David Lean no hacen sino cuestionar su pertinencia. La música de un filme como Doctor Zhivago es un ejemplo óptimo de lo que no debe hacerse, lo mismo que la de Lo que el viento se llevó, obra de ese emplasto de sonoridades estandarizadas que es Max Steiner, a cuyo lado Jarre sería un genio.
Esta proliferación de músicos no-cinematográficos afloró sobre todo durante los años del llamado Hollywood clásico, bajo el sistema de estudios, en los que la composición de una partitura musical para película bien podía ser comparable a la preparación de una receta de cocina, claro que el Hollywood de comienzos de siglo XXI no tiene otra cosa a su disposición que residuos no-musicales, "música" pretendidamente cinematográfica, lo que bien puede llevarnos a sentir nostalgia por alguien como Steiner, autor que, de ningún modo, soporta un análisis riguroso... mas él es el paradigma del músico de prestigio y con ínfulas que todo el mundo conoce y aplaude. Otros tantos ejemplos responden a esta no-forma. Sin ir más lejos, el tan prestigioso Franz Waxman sería otro ejemplo. Músicas como las de Rebeca o Casablanca, prototipos del llamado clasicismo musical de Hollywood, aniquilan la esencia cinematográfica de éstos, filmes por lo demás notables y hasta sobresalientes en cuanto a puesta en escena, ya que limitan su ambigüedad, en todos sentidos, al quedar su imagen condicionada por un fondo musical que no merecen, y escribo fondo musical y no música, puesto que no pasan de ser sucedáneos sin otra función que la del mero acompañamiento instrumental.
 Mayor solidez manifiesta en sus partituras el húngaro Miklós Rózsa, cuyas ambiciones musicales eran mucho mayores que las de sus coetáneos. Por contra, un trabajo suyo como el de Ben-Hur, sería, en el peor sentido de la palabra, de un funcionalismo "muy conseguido". Si a la discreción de la película (pregunta: ¿no bastaba con la versión silente?) se suma el incongruente seudo-misticismo católico de sus notas, podemos llegar a la conclusión de que esta música está, inevitablemente, anticipándose al kitsch musical que ya había y, de hecho, ya estaba hundiendo buena parte del interés del cine de entonces, empezando por filmes de similares características, los llamados peplums de Hollywood, cuyo supuesto mérito, obviando la significación de los europeos, es hoy bien hipotético. Una maciza orquestación, con abundantes efectos de percusión, acompañada ésta de convencionales melodías (tópicas a más no poder: “a la egipcia”, “a la romana”, etc.), de una tosquedad en su disposición alarmante, son las señas de identidad de esta tendencia, a la que con razón pueden unirse nombres como los de Mario Nascimbene, Alfred Newman o Dimitri Tiomkin, empeñados en ofrecer un trabajo asequible para los oídos del gran público, composiciones pues por entero conformistas, nada imaginativas y hasta reiterativas; vulgares.
Mayor solidez manifiesta en sus partituras el húngaro Miklós Rózsa, cuyas ambiciones musicales eran mucho mayores que las de sus coetáneos. Por contra, un trabajo suyo como el de Ben-Hur, sería, en el peor sentido de la palabra, de un funcionalismo "muy conseguido". Si a la discreción de la película (pregunta: ¿no bastaba con la versión silente?) se suma el incongruente seudo-misticismo católico de sus notas, podemos llegar a la conclusión de que esta música está, inevitablemente, anticipándose al kitsch musical que ya había y, de hecho, ya estaba hundiendo buena parte del interés del cine de entonces, empezando por filmes de similares características, los llamados peplums de Hollywood, cuyo supuesto mérito, obviando la significación de los europeos, es hoy bien hipotético. Una maciza orquestación, con abundantes efectos de percusión, acompañada ésta de convencionales melodías (tópicas a más no poder: “a la egipcia”, “a la romana”, etc.), de una tosquedad en su disposición alarmante, son las señas de identidad de esta tendencia, a la que con razón pueden unirse nombres como los de Mario Nascimbene, Alfred Newman o Dimitri Tiomkin, empeñados en ofrecer un trabajo asequible para los oídos del gran público, composiciones pues por entero conformistas, nada imaginativas y hasta reiterativas; vulgares.Quizá la excepción a esta costumbre esté en el Bernard Herrman épico: el espectacular empleo de la orquesta en Herrman conlleva otra clase de pretensiones no tan claras como el hueco estruendo. Percíbase al respecto su incidencia en filmes fantásticos de aventuras, así en títulos como Jasón y los argonautas o La isla misteriosa, en los que la música cumple una doble función: forzar el tiempo mediante la reiteración, casi minimalista, de la composición, por un lado, y expresar sentimientos contrarios a las imágenes, así el derrotismo de lo visto se contrapone a la anticipación victoriosa de lo oído, no escuchado, pues la música se integra perfectamente en la violencia (humana o de la naturaleza) de las imágenes sin dar tiempo mientras se ve (por primera vez, sin conciencia analítica) a una reflexión auténtica, a tono, de este modo, con el espectáculo que proponen los filmes. Sin caer en la superficialidad, la aportación de Herrman a la música de acción introspectiva alcanzaba su punto más alto hasta entonces. Únicamente sería superado por Jerry Goldsmith, el genio indiscutible de la música cinematográfica, cuya obra, ciertamente subvalorada, es dueña de una cohesión inaudita (exceptuando, con todo, sus últimas dos décadas, en las que con la decadencia pareció negarse a sí mismo). La cualidad cinematográfica de Goldsmith radica en su potenciación extrema del instante. Como músico de acción, compone sus temas interiorizando, de modo que el factor espiritual intrínseco dado pervive en la propia acción superficial de la música. Se sirve para ello de los llamados recursos clásicos, pero también de otros más modernos y, quizá por ello, peligrosos (sirva de ejemplo el caso de Vangelis) en su autocomplaciente empleo. En Goldsmith la medida siempre es equilibrada, y a la trabajada belleza lírica de sus composiciones cabe sumar un dinamismo perfectamente casado con el ritmo del filme. Aquí descansa la sabiduría musical de su autor, y partituras como las de Río Conchos, Justine, El planeta de los simios, Papillón, La profecía, Star Trek y Bajo el fuego así lo confirman.
Muchos otros han seguido parecida línea, y basta nombrar a los harto populares, y execrables, James Horner o John Williams para ratificar esta tendencia, pero de lo que pretenden a lo que realmente logran la distancia es considerable. Williams, pese a su obviedad creativa, ha sabido crear escuela poniéndose al nivel del público. Sus trabajos resultan tan llevaderos y fáciles de silbar como los del primer Morricone, y de ese acomodo, de ese gusto por lo fácil y en consecuencia vendible, nace la principal lacra que ha llevado a la música cinematográfica de la última década del siglo XX ha extinguirse: se buscan temas reconocibles, vulgarizando el sentido de la música en el filme. No basta saber acompañar esas imágenes musicalmente, ni barnizarlas de una melodía ramplona que la haga más creíble. Quedan unas ruinas sobre las que volver para saquear lo poco, lo último. Pero en los tiempos del sintetizador eso ya poco parece importar.
 Por último, dedicaremos un espacio a un músico del talento impar de Nino Rota, genio melódico fuera de lo común, y autor de obras maestras del calibre de El Gatopardo, Romeo y Julieta o Casanova.
Por último, dedicaremos un espacio a un músico del talento impar de Nino Rota, genio melódico fuera de lo común, y autor de obras maestras del calibre de El Gatopardo, Romeo y Julieta o Casanova.La singularidad de Rota radica en la autonomía de su música sin necesidad de recurrir a la imagen. Escuchar una banda sonora de Rota (como una de Delerue) puede resultar tanto o más efectivo que escucharla en el filme mismo (que sería, en efecto, lo necesario para aprehenderla en consecuencia). A diferencia de Goldsmith, que equilibra la música desde la imagen, Rota, consciente del poder de la música misma, reduce toda posible (por evidente) conexión musical con el plano haciendo de la precisión métrica su estilo, melódicamente indescriptible. Autor de una obra musical no cinematográfica considerable, Rota, pese a estar en una injusta segunda fila como músico “clásico” del siglo XX, ha demostrado una precisión y un rigor en el cine que otros compositores más renombrados como Auric, Copland, Prokofiev o Shostakovich no han conocido.
La música cinematográfica, con la aniquilación de la imagen, pues, también ha muerto, y ni excepciones de final de siglo XX algo esperanzadoras como Patrick Doyle o Danny Elfman pasarán de ser excepciones en un mundo en el que el ruido ha usurpado el puesto de la música. Cierto, jugaron con el ojo hasta dominarlo, ahora con el oído hasta dormirlo.
José Antonio Bielsa
(de Idea y degradación del Séptimo Arte, 2005)
Texto revisado el 18 de agosto de 2009
4.8.09
La vigencia del Buñuel documental: "LAS HURDES" (Reseña recuperada)

En su tercer filme, y pasados sus delirios surrealistas, Luis Buñuel logró en apenas veinte minutos lo inaudito, es decir, romper de nuevo con el cine, algo que ya había logrado hacer con Un perro andaluz y, sobre todo, con La Edad de Oro, su primera obra maestra indiscutible. En Las Hurdes el director opta por la antítesis. Es decir, delimita el surrealismo a la mínima expresión y conjuga el hiperrealismo hasta el extremo de un paroxismo tal que, lo que en principio parecía un documental antropológico, deviene delirio, de puro increíble y lindante con la ficción. Hoy por hoy, sin duda. Esta película, poseedora de un estilo atroz y de un sentido de la puesta en escena algo tosco, de lo más ético dado lo retratado, implica además un gran golpe al cine coetáneo español: otro aragonés, Florián Rey, ofrecía en 1930 su gran película La aldea maldita; la réplica de Buñuel, dos años después, supone un alarde de convicción y modernidad, ya que si el filme de Rey no ha resistido muy bien el paso del tiempo (valores aparte), el de Buñuel sigue siendo tanto o más desgarrador que entonces. Los toques escabrosos abundan y van de la crueldad más gratuita a lo grotesco (esos enanos y tullidos a los que Buñuel observa como antropólogo), así como de esos datos perversos suministrados por el narrador que en realidad no ocurrieron (la niña que en apariencia murió tras la supuesta enfermedad). Es decir, Buñuel juega con los recursos del cine-reportaje y de la ficción folletinesca, los enlaza y logra simplificar la tesis optando por la ironía. Lo que redime más aún el carácter en apariencia bienpensante de un producto nada compasivo con lo que retrata. Una obra maestra, cruda, desesperada y arrolladora, implacable e imperecedera.
José Antonio Bielsa Arbiol (16/11/2004)
Texto revisado el 4 de agosto de 2009
"MALPERTUIS", el magisterio de Harry Kümel (Reseña recuperada)

La extraordinaria novela de Jean Ray, Malpertuis, tan rica como sugerente, ofrecía inmensas posibilidades cinematográficas. Y Kümel, cineasta excepcional y dotado de un sentido plástico inusitado, logró hacer de la adaptación cinematográfica de la novela una obra maestra. En verdad minusvalorado, este genial director de cine, a la vez modesto y exhultante, ofrece en esta película una de las más altas cotas de malicia, ya que todo tipo de terror que aflora no encuentra un sentido en sí mismo, luego no es de extrañar que la crítica, tan incompetente, la despachase malamente, cometiendo así una injusticia terrible. Paradoja del mundo en que vivimos, un film anodino como El exorcista era elevado por aquella misma época a la altura del mito, y aquí, la película que nos lleva, en verdad infinitamente superior, pasaba al olvido injusto al que sólo se relegan a los realmente grandes (caso de genios como Vidor, Tourneur, Mackendrick o incluso Fleischer; ¿quién se acuerda de ellos?). Lo mismo le pasa a Kümel, pero el agravante de ser él un director malogrado segada su obra futura tras este gran e inmerecido silencio del grueso de la crítica, y hasta el público. Porque Malpertuis es todo menos arbitrariedad y simplificación. En ella aparecen reunidas en un caserón varias personas en torno al viejo tío Cassave, que morirá en breve. Pero de entre todos los allí reunidos, son sólo dos los elegidos, ya que, de las maneras más extrañas, irán muriendo uno tras otro. Esta premisa, brillante y escalofriante, no es sino el nivel más superficial de lo que muchos consideraron una historia de terror gótico a la europea, algo que, en efecto, lo es. Pero si tras esa simplificación, ligera pero asequible, excavamos más allá, encontraremos algo que pocos filmes ofrecen: las raíces de una película con vida propia, torturada y masoquista hasta lo insoportable, hipnótica y apocalíptica. Un todo de sugerencias a cual más sutil y escalofriante. Pasillos interminables, buardillas por descubrir, puertas falsas, velas que parpadean, un enorme laberinto del que es imposible salir, sumergen al espectador en el más terrible de los sueños: el de la propia película. Convergen así la paranaoia y la fantasía psico-sexual, en un todo que aplasta la lógica y se enraíza en las laderas del subconsciente. Magistral, bellísima e irrepetible, Malpertuis emerge como una de las mejores películas de los años 70 del pasado siglo, y ya iría siendo hora de reivindicarla como se merece.
José Antonio Bielsa Arbiol (15/11/2004)
Texto revisado el 4 de agosto de 2009
7.3.09
LA CIUDADELA (King Vidor, 1938) -Crítica-
La ciudadela (The citadel)
Estados Unidos, 1938
Dirección: King Vidor
Intérpretes: Robert Donat, Rosalind Russell, Ralph Richardson, Rex Harrison
Guión: Ian Dalrymple, Frank Wead y Elizabeth Hill, según la novela homónima de A. J. Cronin
Fotografía: Harry Stradling
Música: Louis Levy
Emulsión: B/N - Duración: 113 min.
La ciudadela es uno de los grandes logros del corpus fílmico de King Vidor (1894-1982), extraordinario cineasta hoy prácticamente olvidado cuyas preocupaciones de humanista siempre han conferido a sus filmes un alcance moral y filosófico mucho mayor del que desgraciadamente se ha querido ver en tanto que filmes: efectivamente, el cine, por su convencional condición de mero entretenimiento, ha tenido que cargar con este prejuicio tan difundido, cuando, llevado con el talento de un genio como Vidor, puede ser un medio de difusión de ideas y pensamiento tan rico como la más eximia literatura.
La carrera de Vidor abarca las cuatro décadas más gloriosas de la historia del cine, y va desde 1919 con The turn in the road hasta 1959 con Salomón y la reina de Saba, su primera y última película como director, respectivamente. Entre sendos trabajos, encontramos obras maestras de la talla de El gran desfile, Y el mundo marcha, El pan nuestro de cada día, Paz en la guerra, Stella Dallas, Cenizas de amor, Duelo al sol, El manantial, Pasión bajo la niebla, La pradera sin ley y Guerra y paz, entre otras, además del título que aquí nos lleva, La ciudadela, uno de sus más intensos y profundos retratos del individualismo, la gran preocupación vidoriana.
El cine de Vidor, como el de todos los grandes, es un cine sustentado en la reflexión existencial del individuo, si bien a través de la puesta en escena, trampolín para desplegar el lenguaje cinematográfico, y con él el propio estilo de cada director para con su película, lo que será determinante para así plasmar personal y subjetivamente su reflexión del ser humano; claro que en el cine de hoy, obviamente, esto ya no se hace, pues todo se reduce en ver quién fabrica la película más horrorosa y nauseabunda de todas con el propósito de sacar más dinero y llenarse los bolsillos a costa de la mediocridad de la gente, ese público cada vez más adocenado e insensible a las imágenes razonadas, a la reflexión, a la belleza, a la sensibilidad y a todo aquello que implique pensamiento. Pero vayamos a lo nuestro, que es Vidor y su película.
El lineal argumento de La ciudadela es sencillo y puede resumirse en unas pocas líneas, a saber: de cómo un joven médico que se inicia en la profesión comienza atendiendo a las pobres gentes de un enfermo poblado minero para, tras un choque con esta sociedad como consecuencia de sus investigaciones científicas, mal vistas por ellos, lograr a raíz de los resultados obtenidos por las mismas ascender en su puesto, yendo a parar a la ciudad, donde se codeará con la rica sociedad y no tardará en degradarse por culpa del dinero y el lujo para, tras un hecho decisivo que modificará su visión de las cosas -la muerte de su mejor amigo-, tomar nueva conciencia de su misión de médico en el mundo y volver a sus orígenes junto a los más necesitados. Así contado, el argumento de La ciudadela podría pasar por ser el de un tendencioso cuento moral de escaso alcance, pero Vidor logra trascenderlo ofreciendo un discurso antropológico de alcance universal teñido de no poca amargura. Para ello, divide la película claramente en dos partes por medio de un fundido a negro en mitad del metraje, de modo que cada una de estas partes sea complementaria de la otra, cual cara y cruz de la misma moneda. De esta doble visión, de este choque de contrastes, lo individual podrá ser universal: pobreza versus riqueza, idealismo versus conformismo, etcétera.

La ciudadela es una película sobre la grandeza y la miseria humanas, y por ende el gran tema que tratará por encima de cualquier otro será la esencia del hombre y su lugar en la sociedad. Aunque son muchos los personajes que pueblan La ciudadela, uno destaca por encima de todos ellos, el del joven médico protagonista, Andrew Manson (interpretado por Robert Donat). A su rededor se pasearán otros tantos personajes, pero Andrew, en tanto que protagonista de la historia, será el hilo dorado que conduzca la narración. Nos encontramos ante un personaje muy complejo, lleno de humanidad, y por tanto tremendamente desigual y lleno de dudas. Al comienzo de la película, Andrew aparece como un joven médico que todavía no ha ejercitado su profesión. Vidor, consecuente con esta circunstancia, filma la acción en un tono casi de comedia, destacando el optimismo del ilusionado médico que todavía no sabe apenas nada de la vida dura que le espera. Pero pronto Andrew tomará conciencia de ello, y lo que antes era ilusión, pronto devendrá rutina y amargura. Sin embargo, la película, como hemos dicho, abraza otros personajes perfectamente definidos: uno de los más sólidos, menos titubeantes del film, es el de Christine (Rosalind Russell), futura esposa del protagonista, presentada como maestra en la escuela del poblado minero y una mujer realmente ecuánime; el segundo y último personaje positivo del film es Denny (Ralph Richardson), otro médico del poblado minero, caracterizado por su visión idealista de la profesión. Todos los demás personajes de la película, tanto los pobres del poblado minero como los frívolos ricos de la ciudad, sean médicos o pacientes, son seres mediocres que viven miserablemente sus ricas o pobres vidas en la alienación. Y ésta es una de las cosas que Vidor, sin subrayados evidentes, más se empeña en resaltar: lo anodino y vulgar de la vida, la debilidad humana y, en definitiva, el miedo a la libertad, porque la libertad implica muchas renuncias, como al final del film se verá, muchas renuncias materiales y sociales que, por contra, sólo podrán darnos a cambio lo más importante: la conservación de nuestra integridad humana. Y éste es el fondo moral sobre el que se articula el discurso del film.
El cine de Vidor es el cine del individualismo, del hombre enfrentado al mundo, un mundo lamentable y absurdo donde la voluntad de los individuos ha sido aniquilada desde la raíz, si se quiere desde la cuna. En La ciudadela esto adquiere proporciones inauditas, anticipando la que sin duda es la obra capital de Vidor, El manantial. Pero si allí será un arquitecto el personaje lúcido y luchador enfrentado al sistema, aquí es un médico, y la diferencia es certera: no es lo mismo un duradero edificio creado por la propia mano, con toda la ambición de estilo que uno quiera darle, que el frágil cuerpo de un ser humano, ya creado por accidente. Uno de los momentos más brillantes de la cinta, durante la primera parte, lo constituye aquél en el que Andrew, tras salvar de la muerte con todo su esfuerzo a un recién nacido que parecía estar condenado a morir, sale de la pobre casa donde se ha producido el alumbramiento y, la cámara, siguiéndolo con un travelling, nos conduce junto al personaje a la casa vecina, donde a través de una ventana presenciaremos un velatorio. Será entonces cuando el médico, al mirar por la ventana y asociar el fallecimiento a la epidemia que asola el poblado, comprenda cuán lejos está realmente de alcanzar la satisfacción profesional y personal deseada. En su intento por alcanzarla, decidirá, junto a Denny, que ya tenía esto en mente, dinamitar las alcantarillas, el lugar donde se ha incubado la epidemia que asola a la población. Entre tanto y al margen de su servicio médico, Andrew creará un laboratorio donde investigar la causa de las enfermedades pulmonares de los mineros, pero debido a su empleo de cobayas será mal visto y criticado, siendo su laboratorio asaltado y destruido por las propias personas a las que él se dedica en cuerpo y alma. Este duro choque supondrá una ruptura en su vida, y dará paso a la segunda parte del film, desarrollada en la ciudad, en la que, tras dimitir de su puesto en el poblado minero, se instalará con su esposa. Hasta aquí, Andrew ha sido, pese a sus irregularidades, un individuo íntegro movido por un propósito propio, es decir bajo el dictado de la ley moral, pero a partir de este cambio, el médico ingenuo se convertirá progresivamente en un ser mezquino y mediocre movido por intereses externos a su esencia de hombre y de médico. Su encuentro con un compañero de estudios, el Dr. Lawford (Rex Harrison) servirá de puente para este cambio, ilustrándole los placeres de una vida mundana llena de placeres, la de la medicina al servicio de los ricos, del poder del dinero en suma. En poco tiempo pasará a formar parte de esta "élite", pero su vida se irá desmoronando progresivamente. Su esposa, que no rechazó su proposición de casarse con él por amor a su antiguo carácter, comprenderá que ya no es él, sino otro, lo mismo que Denny, quien tras una visita a la ciudad con la idea de proponerle un proyecto médico en el que apenas hay dinero, sufrirá la desdeñosa indiferencia del que era su mejor amigo. En respuesta a esto, Denny se emborrachará y, tras un encuentro al anochecer en la casa de Andrew con éste, le dirá bajo el pretexto de su borrachera todo cuanto de él piensa, poniéndolo de parte de todo cuanto más detestaban en sus viejos tiempos: esa medicina lujosa que vive de parte de la mentira y la futilidad, de la sumisión al dinero, no del servicio a las personas que realmente lo necesitan. Andrew recibirá la noticia con desagrado aunque sin afectarle especialmente, pero a la mañana siguiente, al enterarse de que Denny ha sido atropellado por un vehículo, hará todo lo posible por salvarle la vida, para lo cual lo dejará en manos de un socio suyo cirujano, el Dr. Every (Cecil Parker). Andrew asistirá como auxiliar a la operación, sencilla en principio, pero en la que Denny morirá por culpa del nulo interés puesto en ella por el Dr. Every. Profundamente aturdido por la absurda muerte de su amigo, Andrew tachará de asesino al incompetente cirujano y abandonará la clínica sin rumbo fijo. En su desesperación caminará durante horas, redescubrirá en las calles la pobreza, la enfermedad, y reflexionando sobre su inconsciencia, ya al fin de su larga caminata, de noche sobre un puente, arrojará unas monedas al agua: como la propia agua del río, una voz en off reflejará sus pensamientos, y comprenderá cuán engañado ha vivido como mero instrumento de la mentira. Es el momento más intenso, más bello y profundo de la película, aquél donde el alma del individuo, del médico, queda al descubierto: en soledad, sin más apoyo que sí mismo, tendrá que tomar una decisión cuanto antes, y así lo hará. Así, para redimirse primeramente, Andrew decidirá hacer algo por una niña muy enferma a la que ya conocía que sufre un mal servicio en un hospital para pobres. De allí la llevará, saltándose el reglamento, a un médico honesto y competente, pero que ejerce sin el título, el Dr. Stillman (Percy Parsons). Esto provocará un gran escándalo de fatales consecuencias para su carrera.
La última secuencia de La ciudadela se desarrollará en un tribunal médico donde se decidirá el futuro de Andrew. Al conocer la comunidad médica que éste, además de la falta cometida, va a colaborar en los proyectos del Dr. Stillman, le será anulada su titulación, pero antes Andrew emitirá un soberbio discurso donde pondrá las cosas en su sitio, dejando al descubierto la hipocresía y bajeza imperantes en ese mundo de apariencias que ya nada significa para él. Vencedor moral, Andrew abandonará la sala junto a su esposa. La película ha terminado. Lejos de estar ante un final feliz, estamos ante un final consecuente, y Vidor, que cree en lo que dice -y esto lo ha dicho a través del discurso final de Andrew-, acepta en cualquier caso la derrota social con la consiguiente marginación antes que la anulación de la voluntad del individuo, ese bien sin precio que es, por encima de todo, el más elevado valor de todo individuo íntegro. De esto nos habla La ciudadela, una película maravillosa y toda una lección para la vida.
José Antonio Bielsa Arbiol
12.2.09
Suscribirse a:
Entradas (Atom)