obra maestra absoluta de Georg Wilhelm Pabst.
Toda película vista pasa inevitablemente al pozo de la indiferencia intelectual. Consumir cine es irrelevante desde el mismo momento en que el espectador se deja atrapar para vivirlo. Cae de este modo en lo más vulgar: ve para vivir, y aunque no pase de ser una ilusión, un encadenamiento de veinticuatro fotogramas por segundo, eso explica el efectivo gusto del público por la concentración de argumentos progresivamente absurdos en todo filme de nuestros días. Se requiere, por consiguiente, de una segunda vez, el primer visionado, la lectura analítica de la película, única forma posible de acercarse a su puesta en escena, obviando todo detalle secundario y yendo a lo más: los elementos de expresión cinematográficos, empezando por el plano.
Los elementos externos que dan forma definitiva a una película, analizados por separado, nos sirven para desmontar el mecanismo que sugestiona de la misma, lo interno, el poder de captación que anula inconscientemente al espectador haciéndolo suyo. Toda obra maestra puede ser desmontada y, de manera irreparable, aniquilada desde el plano por ese espectador analista que al fin tenga conciencia de ella. Este rigor únicamente puede ser alcanzado en las auténticas obras maestras y, con alguna excepción, en las muy buenas películas, pero no más allá. Todo filme malo y hasta mediocre se delata a sí mismo. No se requieren de grandes esfuerzos analíticos para percibir esos defectos mínimos que pesan sobremanera, esos defectos no de tono ni de verosimilitud, simplemente de puesta en escena. La peor puesta en escena es la que no está pretendiendo estarlo. Se puede hablar de una puesta en escena invisible (Hawks), o de una puesta en escena ligera (Lubitsch), etcétera, entre multitud de adjetivos confusos, pero no se puede concretizar una puesta en escena que no está, la de un trabajo tan sumamente tosco que por momentos parece atenerse a algún tratamiento de puesta en escena, mas, finalmente, carece de ella (Almodóvar): el propio espectador analítico ha confeccionado durante el análisis esa puesta en escena inexistente a partir de casualidades o detalles aislados.
Un movimiento de cámara, un fondo de plano determinado, ciertos movimientos de los actores en el cuadro, desequilibrios de pose entre ellos, contrastes lumínicos sutiles, zonas de aire acentuadas, incluso objetos, potenciados por un primer plano, no son más que apuntes, falta lo más: saber hacer que todos esos elementos adquieran un sentido último, no gratuito o decorativo, crear con ética, en una palabra, una conexión que ligue y armonice la dispersión de partida. Muchas películas tienen arranques poderosos, otras pintorescos, pero conforme avanzan van perdiendo parte de esa potencia, de ese pintoresquismo, hasta estrellarse en un final pésimo que anula ese poderoso arranque, ya diluido. A la nulidad argumental, realmente secundaria en manos de un director consciente del concepto de puesta en escena y su pertinente aplicación, cabe unir el sentido del matiz, que supone la personalización de la idea en tanto detalle referencial. Lo importante no está en el guión, sino en los vacíos que en él existen. Un guión sin interés puede ser sumamente malo, pero un guión con interés puede serlo todavía más. Todo se reduce, por ende, al plano, no ya la unidad misma, el eje entre ejes de todo filme.
En un cine como el mudo, sin banda sonora aparente, el plano adquiere su máxima significación. No basta con saber planificar, ni con saber mover a los actores en el cuadro, ni siquiera con saber concordar los movimientos de la cámara con las acciones externas e internas, ya una puerta que se abre, ya el repentino pensamiento de uno de los actores. Hay que saber interrelacionar, buscar dos veces la misma idea visual y estilizarla para así hacer universal lo que en principio parece particular. Los grandes cineastas son aquellos que, partiendo de una idea muy simple, logran explicar el mundo a través de la síntesis de sus imágenes. Por eso nos impresiona tanto la secuencia de la escalinata de El acorazado Potemkin, con ese empleo frenético del montaje, yendo de lo particular a lo general, de lo más inofensivo a lo más violento, por no hablar de la sección del ojo de Un perro andaluz, no tanto por el número de planos, mínimos en comparación, sino por la sabia interrelación entre ojo y luna, cuchilla y nube, lo que se toca y lo que no se toca, tan cercano pero tan distante. Podemos acompañar las imágenes con un fondo musical, pero realmente está de más. Acompañar esas imágenes al piano es efectivo en cuanto regulación rítmica, pero no aporta nada, todo lo más dispersa la atención del espectador. El plano, vista ya la película, se reduce drásticamente, más en estos tiempos en los que ha perdido todo su sentido, no ya por breve ni por mal planificado, simplemente por acumulativo e inconexo. Habremos leído por primera vez a Kafka, y al acabar su lectura apenas podremos recordar frase alguna, pero el sentido profundo e inefable de la experiencia está en nosotros, queda. Una película muda queda en el espectador a través de sus imágenes, pero no en sus planos, de cuyos límites no puede tener conciencia absoluta acabada la proyección. Aquí se plantea el gran problema, harto estudiado, de la negación por el olvido de la unidad del plano. Con todas sus limitaciones, el cerebro humano (y el espectador inquieto) no puede darse por satisfecho con un primer, un segundo o incluso hasta un décimo visionado.
El valor mental del plano no se ajusta únicamente a las dimensiones de la pantalla, puesto que supera esos márgenes y, paradoja de paradojas, los acrecienta reduciéndolos. Lo que queda es el residuo, lo que el espectador que ve pero no visiona cree haber visto y realmente no ha visto, persistente en su subconsciente. Toda película, como la música, es, no está. Ejemplifiquemos. En La caja de Pandora, filme lineal, con un arranque que va de lo concreto a lo aparente, utilizando el espacio como catalizador de la conciencia de su protagonista. Pabst, a diferencia de Murnau, es el cineasta de la anticipación. Sus argumentos son pretextos para mostrar la fatalidad del destino sobre sus personajes. Murnau arranca de la fatalidad misma para alcanzar una esperanza abstracta que, aunque insostenible, triunfa siempre sobre las imágenes en forma de símbolo. Murnau es un humanista de la imagen. Pabst no busca humanizar la imagen, el plano, sólo busca hacerlo “humano” sin someterlo a un fin acaso artificioso. La presunta frialdad de su puesta en escena únicamente es superada por el barroquismo con el que estiliza el discurso. Una retórica que alcanza su punto culminante en La caja de Pandora, aunque ya esté presente en títulos anteriores como Bajo la máscara del placer, donde su constante del fracaso de la existencia, el horror en definitiva al miedo, aquí el hambre, es matizado con un estilo que se quiere distante y, en su cerebral aproximación, termina por distorsionar esa presunta realidad volviéndola onírica: cualidad presente en todo gran filme mudo. Lo que en Murnau es cuestión plástica de estilo, en Pabst es dilema moral, el del plano y su empleo consecuente, no siempre concordante con una postura que puede ofender e, incluso, herir en su aparente prolijidad. En la ambigüedad descansa el poder intrínseco de sus dilemas. No es extraño pues el impacto que en su tiempo causará un filme como La caja de Pandora, más allá de la presencia de Louise Brooks. La esperanza de Murnau se trasluce no ya en sus desenlaces, sino en las mismas soluciones visuales que aplica, siempre con ánimo de síntesis. El triunfo del amor al cierre de Fausto como la muerte del vampiro en Nosferatu podría servir como ejemplo. La peste es la excusa, y más allá de los tópicos concernientes al mito, Murnau imprima a su filme un tono entre fantástico y terrorífico muy próximo al de títulos precedentes suyos como El castillo Vogeloed o hasta El último, título éste que pese a sus paralelismos con Pabst nada tiene que ver con él, más allá del retrato de la miseria humana. El drama de Pabst es el drama mismo, el del “realismo” filmado pero estilizado que por tal se eleva como el más irreal de los realismos. Murnau vendría a representar el drama de la acción interior, pero consciente de las limitaciones que consigo lleva, lo caricaturiza, empezando por sus actores, esos puntos de referencia, hasta el extremo de hacer de su representación algo simplemente natural, en tanto la altisonancia interpretativa de algunos de ellos, Jannings a la cabeza, deviene pura naturalidad. Pabst, partidario de una naturalidad sin condición, radicaliza su punto de vista sometiendo al espectador a un juego no tan obvio. Lulú, personaje eminentemente ambiguo, no puede, como tal, definirse como el bien o el mal, y puesto que bueno y malo, adjetivos imposibles, no aclaran nada, alcanza su plenitud de ambigüedad siendo asesinada sin más (sí porque sí) por Jack el Destripador. El asesinato es el acto sexual vuelto del revés, es decir la vía de escape de toda frustración reprimida. La cámara lo acomete, y con él, se pone punto y final a ese dilema existencial: su ética está en la muerte del personaje. Su presencia es impertinente, y la cámara, lejos de subrayar la atrocidad, la suaviza concentrando todo lo que antes quedaba abierto. Todas las connotaciones alegóricas de este cierre, pues, son completamente opuestas a Murnau, para quien el plano integra una idea, ya el amor, ya la muerte, cerrada en sí misma. Pabst, en cambio, va más allá al optar por la sana vía del pesimismo más violento: a tanto llega que puede ser tachado de optimista, puesto que la paz de la que será dueña Lulú después de muerta es una paz, aunque sin cielo, certera. La imagen de Pabst, con esa neblina característica que baña sus noches, no busca un punto cerrado sobre el que valorar una cuestión ética: es simplemente ética de estilo. Es comprensible aquí la inevitable decadencia que redujo a Pabst con la llegada del sonoro. La voz humana, ese hablar, mata el plano, aniquila el diálogo de silencio que sobrepasa sus márgenes. Como ya advirtió el poeta Alberti, con la desaparición del cine mudo se perdió buena parte de la poesía que éste llevaba consigo.
© José Antonio Bielsa - 2005
El plano cinematográfico es la superación de la obra pictórica y la fotografía. Rota la quietud de la imagen, pues, llega el movimiento, y aunque este logro no deje de ser una ilusión, no lo es en tanto se proyecta. Asistir en una sala de cine a la proyección de una película es la perfecta refutación de esta evidencia. ¿Podría un espectador quedarse quieto ante una tela o una fotografía durante novena minutos? Probablemente no, pero la pregunta, en el fondo, no está sino mal planteada. ¿Podría ese espectador, mejor dicho, dejar de serlo y entrar en esa obra para así vivirla?
Toda película vista pasa inevitablemente al pozo de la indiferencia intelectual. Consumir cine es irrelevante desde el mismo momento en que el espectador se deja atrapar para vivirlo. Cae de este modo en lo más vulgar: ve para vivir, y aunque no pase de ser una ilusión, un encadenamiento de veinticuatro fotogramas por segundo, eso explica el efectivo gusto del público por la concentración de argumentos progresivamente absurdos en todo filme de nuestros días. Se requiere, por consiguiente, de una segunda vez, el primer visionado, la lectura analítica de la película, única forma posible de acercarse a su puesta en escena, obviando todo detalle secundario y yendo a lo más: los elementos de expresión cinematográficos, empezando por el plano.
Los elementos externos que dan forma definitiva a una película, analizados por separado, nos sirven para desmontar el mecanismo que sugestiona de la misma, lo interno, el poder de captación que anula inconscientemente al espectador haciéndolo suyo. Toda obra maestra puede ser desmontada y, de manera irreparable, aniquilada desde el plano por ese espectador analista que al fin tenga conciencia de ella. Este rigor únicamente puede ser alcanzado en las auténticas obras maestras y, con alguna excepción, en las muy buenas películas, pero no más allá. Todo filme malo y hasta mediocre se delata a sí mismo. No se requieren de grandes esfuerzos analíticos para percibir esos defectos mínimos que pesan sobremanera, esos defectos no de tono ni de verosimilitud, simplemente de puesta en escena. La peor puesta en escena es la que no está pretendiendo estarlo. Se puede hablar de una puesta en escena invisible (Hawks), o de una puesta en escena ligera (Lubitsch), etcétera, entre multitud de adjetivos confusos, pero no se puede concretizar una puesta en escena que no está, la de un trabajo tan sumamente tosco que por momentos parece atenerse a algún tratamiento de puesta en escena, mas, finalmente, carece de ella (Almodóvar): el propio espectador analítico ha confeccionado durante el análisis esa puesta en escena inexistente a partir de casualidades o detalles aislados.
Un movimiento de cámara, un fondo de plano determinado, ciertos movimientos de los actores en el cuadro, desequilibrios de pose entre ellos, contrastes lumínicos sutiles, zonas de aire acentuadas, incluso objetos, potenciados por un primer plano, no son más que apuntes, falta lo más: saber hacer que todos esos elementos adquieran un sentido último, no gratuito o decorativo, crear con ética, en una palabra, una conexión que ligue y armonice la dispersión de partida. Muchas películas tienen arranques poderosos, otras pintorescos, pero conforme avanzan van perdiendo parte de esa potencia, de ese pintoresquismo, hasta estrellarse en un final pésimo que anula ese poderoso arranque, ya diluido. A la nulidad argumental, realmente secundaria en manos de un director consciente del concepto de puesta en escena y su pertinente aplicación, cabe unir el sentido del matiz, que supone la personalización de la idea en tanto detalle referencial. Lo importante no está en el guión, sino en los vacíos que en él existen. Un guión sin interés puede ser sumamente malo, pero un guión con interés puede serlo todavía más. Todo se reduce, por ende, al plano, no ya la unidad misma, el eje entre ejes de todo filme.
En un cine como el mudo, sin banda sonora aparente, el plano adquiere su máxima significación. No basta con saber planificar, ni con saber mover a los actores en el cuadro, ni siquiera con saber concordar los movimientos de la cámara con las acciones externas e internas, ya una puerta que se abre, ya el repentino pensamiento de uno de los actores. Hay que saber interrelacionar, buscar dos veces la misma idea visual y estilizarla para así hacer universal lo que en principio parece particular. Los grandes cineastas son aquellos que, partiendo de una idea muy simple, logran explicar el mundo a través de la síntesis de sus imágenes. Por eso nos impresiona tanto la secuencia de la escalinata de El acorazado Potemkin, con ese empleo frenético del montaje, yendo de lo particular a lo general, de lo más inofensivo a lo más violento, por no hablar de la sección del ojo de Un perro andaluz, no tanto por el número de planos, mínimos en comparación, sino por la sabia interrelación entre ojo y luna, cuchilla y nube, lo que se toca y lo que no se toca, tan cercano pero tan distante. Podemos acompañar las imágenes con un fondo musical, pero realmente está de más. Acompañar esas imágenes al piano es efectivo en cuanto regulación rítmica, pero no aporta nada, todo lo más dispersa la atención del espectador. El plano, vista ya la película, se reduce drásticamente, más en estos tiempos en los que ha perdido todo su sentido, no ya por breve ni por mal planificado, simplemente por acumulativo e inconexo. Habremos leído por primera vez a Kafka, y al acabar su lectura apenas podremos recordar frase alguna, pero el sentido profundo e inefable de la experiencia está en nosotros, queda. Una película muda queda en el espectador a través de sus imágenes, pero no en sus planos, de cuyos límites no puede tener conciencia absoluta acabada la proyección. Aquí se plantea el gran problema, harto estudiado, de la negación por el olvido de la unidad del plano. Con todas sus limitaciones, el cerebro humano (y el espectador inquieto) no puede darse por satisfecho con un primer, un segundo o incluso hasta un décimo visionado.
El valor mental del plano no se ajusta únicamente a las dimensiones de la pantalla, puesto que supera esos márgenes y, paradoja de paradojas, los acrecienta reduciéndolos. Lo que queda es el residuo, lo que el espectador que ve pero no visiona cree haber visto y realmente no ha visto, persistente en su subconsciente. Toda película, como la música, es, no está. Ejemplifiquemos. En La caja de Pandora, filme lineal, con un arranque que va de lo concreto a lo aparente, utilizando el espacio como catalizador de la conciencia de su protagonista. Pabst, a diferencia de Murnau, es el cineasta de la anticipación. Sus argumentos son pretextos para mostrar la fatalidad del destino sobre sus personajes. Murnau arranca de la fatalidad misma para alcanzar una esperanza abstracta que, aunque insostenible, triunfa siempre sobre las imágenes en forma de símbolo. Murnau es un humanista de la imagen. Pabst no busca humanizar la imagen, el plano, sólo busca hacerlo “humano” sin someterlo a un fin acaso artificioso. La presunta frialdad de su puesta en escena únicamente es superada por el barroquismo con el que estiliza el discurso. Una retórica que alcanza su punto culminante en La caja de Pandora, aunque ya esté presente en títulos anteriores como Bajo la máscara del placer, donde su constante del fracaso de la existencia, el horror en definitiva al miedo, aquí el hambre, es matizado con un estilo que se quiere distante y, en su cerebral aproximación, termina por distorsionar esa presunta realidad volviéndola onírica: cualidad presente en todo gran filme mudo. Lo que en Murnau es cuestión plástica de estilo, en Pabst es dilema moral, el del plano y su empleo consecuente, no siempre concordante con una postura que puede ofender e, incluso, herir en su aparente prolijidad. En la ambigüedad descansa el poder intrínseco de sus dilemas. No es extraño pues el impacto que en su tiempo causará un filme como La caja de Pandora, más allá de la presencia de Louise Brooks. La esperanza de Murnau se trasluce no ya en sus desenlaces, sino en las mismas soluciones visuales que aplica, siempre con ánimo de síntesis. El triunfo del amor al cierre de Fausto como la muerte del vampiro en Nosferatu podría servir como ejemplo. La peste es la excusa, y más allá de los tópicos concernientes al mito, Murnau imprima a su filme un tono entre fantástico y terrorífico muy próximo al de títulos precedentes suyos como El castillo Vogeloed o hasta El último, título éste que pese a sus paralelismos con Pabst nada tiene que ver con él, más allá del retrato de la miseria humana. El drama de Pabst es el drama mismo, el del “realismo” filmado pero estilizado que por tal se eleva como el más irreal de los realismos. Murnau vendría a representar el drama de la acción interior, pero consciente de las limitaciones que consigo lleva, lo caricaturiza, empezando por sus actores, esos puntos de referencia, hasta el extremo de hacer de su representación algo simplemente natural, en tanto la altisonancia interpretativa de algunos de ellos, Jannings a la cabeza, deviene pura naturalidad. Pabst, partidario de una naturalidad sin condición, radicaliza su punto de vista sometiendo al espectador a un juego no tan obvio. Lulú, personaje eminentemente ambiguo, no puede, como tal, definirse como el bien o el mal, y puesto que bueno y malo, adjetivos imposibles, no aclaran nada, alcanza su plenitud de ambigüedad siendo asesinada sin más (sí porque sí) por Jack el Destripador. El asesinato es el acto sexual vuelto del revés, es decir la vía de escape de toda frustración reprimida. La cámara lo acomete, y con él, se pone punto y final a ese dilema existencial: su ética está en la muerte del personaje. Su presencia es impertinente, y la cámara, lejos de subrayar la atrocidad, la suaviza concentrando todo lo que antes quedaba abierto. Todas las connotaciones alegóricas de este cierre, pues, son completamente opuestas a Murnau, para quien el plano integra una idea, ya el amor, ya la muerte, cerrada en sí misma. Pabst, en cambio, va más allá al optar por la sana vía del pesimismo más violento: a tanto llega que puede ser tachado de optimista, puesto que la paz de la que será dueña Lulú después de muerta es una paz, aunque sin cielo, certera. La imagen de Pabst, con esa neblina característica que baña sus noches, no busca un punto cerrado sobre el que valorar una cuestión ética: es simplemente ética de estilo. Es comprensible aquí la inevitable decadencia que redujo a Pabst con la llegada del sonoro. La voz humana, ese hablar, mata el plano, aniquila el diálogo de silencio que sobrepasa sus márgenes. Como ya advirtió el poeta Alberti, con la desaparición del cine mudo se perdió buena parte de la poesía que éste llevaba consigo.
© José Antonio Bielsa - 2005






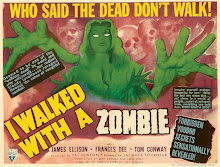





No hay comentarios:
Publicar un comentario