
La sumisión de la música a la imagen es el primer signo de pobreza que lastra la presunta verdad del cine. Un cineasta sin conocimientos musicales ni escrúpulos morales será tendente a la música fácil, la más decorativa y falsa de las músicas; en ese caso, sería preferible eliminar la música de la banda sonora. Pero por lo común no ocurre así.
La música en el cine puede tener dos aplicaciones: la de la acción y la de la introspección. Se recurre a músicos de cine, pero se ignora el fin de la música. El ruido, lo ruidoso simplemente de una partitura, parece garantía de éxito en toda película prefabricada, destinada pues a llenar las arcas. La música de cine de nuestro tiempo, la no-música, no hace más que de sostén de lo insostenible. La pobreza de la imagen y la nulidad misma del filme llevan a todo tipo de mentes a aferrarse a la música, recurso siempre inútil en tanto no implique progresión sin palabras. El oído del espectador cinematográfico se ha terminado adaptando a la mala música. Son tantos y tantos los malos músicos de cine que resulta harto arriesgado emitir aquí una reflexión definitiva.
La función de la música en el cine no debe ser otra que la de la expresión de sentimientos demasiado profundos como para poder expresarlos a través de la imagen misma. Pocas veces ocurre con fortuna esta unión, la de la imagen plenamente cinematográfica con la de la música en concordancia cinematográfica. Conviene, por otra parte, saber hacer uso de la llamada música preexistente. Conocida es la predilección de directores como Bergman o Tarkovski, por ejemplo, por incluir en sus filmes composiciones de los llamados maestros de la música “antigua” y “clásica”, la también llamada música "culta". La desgarradora profundidad de J. S. Bach impregna los mejores momentos de Gritos y susurros o Sacrificio. Se trata de una necesidad profundamente arraigada a la sensibilidad del director. Cineastas como Buñuel, por ejemplo, preferían evitar la música (pese a su predilección por Wagner) o contentarse (bien por su sordera) con la inclusión de sonidos característicos, como el de los tambores de Calanda, presentes en tres de sus filmes.
Música o sonido, en definitiva, deben cumplir una misión trascendente y no caer en lo que acostumbra caer la música: el decorativismo preciosista. Perfecto ejemplo de esta costumbre sería un ilustrador como Maurice Jarre, cuyas bellas pero, en el fondo, inanes composiciones para los últimos cuatro largometrajes de David Lean no hacen sino cuestionar su pertinencia. La música de un filme como Doctor Zhivago es un ejemplo óptimo de lo que no debe hacerse, lo mismo que la de Lo que el viento se llevó, obra de ese emplasto de sonoridades estandarizadas que es Max Steiner, a cuyo lado Jarre sería un genio.
Esta proliferación de músicos no-cinematográficos afloró sobre todo durante los años del llamado Hollywood clásico, bajo el sistema de estudios, en los que la composición de una partitura musical para película bien podía ser comparable a la preparación de una receta de cocina, claro que el Hollywood de comienzos de siglo XXI no tiene otra cosa a su disposición que residuos no-musicales, "música" pretendidamente cinematográfica, lo que bien puede llevarnos a sentir nostalgia por alguien como Steiner, autor que, de ningún modo, soporta un análisis riguroso... mas él es el paradigma del músico de prestigio y con ínfulas que todo el mundo conoce y aplaude. Otros tantos ejemplos responden a esta no-forma. Sin ir más lejos, el tan prestigioso Franz Waxman sería otro ejemplo. Músicas como las de Rebeca o Casablanca, prototipos del llamado clasicismo musical de Hollywood, aniquilan la esencia cinematográfica de éstos, filmes por lo demás notables y hasta sobresalientes en cuanto a puesta en escena, ya que limitan su ambigüedad, en todos sentidos, al quedar su imagen condicionada por un fondo musical que no merecen, y escribo fondo musical y no música, puesto que no pasan de ser sucedáneos sin otra función que la del mero acompañamiento instrumental.
 Mayor solidez manifiesta en sus partituras el húngaro Miklós Rózsa, cuyas ambiciones musicales eran mucho mayores que las de sus coetáneos. Por contra, un trabajo suyo como el de Ben-Hur, sería, en el peor sentido de la palabra, de un funcionalismo "muy conseguido". Si a la discreción de la película (pregunta: ¿no bastaba con la versión silente?) se suma el incongruente seudo-misticismo católico de sus notas, podemos llegar a la conclusión de que esta música está, inevitablemente, anticipándose al kitsch musical que ya había y, de hecho, ya estaba hundiendo buena parte del interés del cine de entonces, empezando por filmes de similares características, los llamados peplums de Hollywood, cuyo supuesto mérito, obviando la significación de los europeos, es hoy bien hipotético. Una maciza orquestación, con abundantes efectos de percusión, acompañada ésta de convencionales melodías (tópicas a más no poder: “a la egipcia”, “a la romana”, etc.), de una tosquedad en su disposición alarmante, son las señas de identidad de esta tendencia, a la que con razón pueden unirse nombres como los de Mario Nascimbene, Alfred Newman o Dimitri Tiomkin, empeñados en ofrecer un trabajo asequible para los oídos del gran público, composiciones pues por entero conformistas, nada imaginativas y hasta reiterativas; vulgares.
Mayor solidez manifiesta en sus partituras el húngaro Miklós Rózsa, cuyas ambiciones musicales eran mucho mayores que las de sus coetáneos. Por contra, un trabajo suyo como el de Ben-Hur, sería, en el peor sentido de la palabra, de un funcionalismo "muy conseguido". Si a la discreción de la película (pregunta: ¿no bastaba con la versión silente?) se suma el incongruente seudo-misticismo católico de sus notas, podemos llegar a la conclusión de que esta música está, inevitablemente, anticipándose al kitsch musical que ya había y, de hecho, ya estaba hundiendo buena parte del interés del cine de entonces, empezando por filmes de similares características, los llamados peplums de Hollywood, cuyo supuesto mérito, obviando la significación de los europeos, es hoy bien hipotético. Una maciza orquestación, con abundantes efectos de percusión, acompañada ésta de convencionales melodías (tópicas a más no poder: “a la egipcia”, “a la romana”, etc.), de una tosquedad en su disposición alarmante, son las señas de identidad de esta tendencia, a la que con razón pueden unirse nombres como los de Mario Nascimbene, Alfred Newman o Dimitri Tiomkin, empeñados en ofrecer un trabajo asequible para los oídos del gran público, composiciones pues por entero conformistas, nada imaginativas y hasta reiterativas; vulgares.
Quizá la excepción a esta costumbre esté en el Bernard Herrman épico: el espectacular empleo de la orquesta en Herrman conlleva otra clase de pretensiones no tan claras como el hueco estruendo. Percíbase al respecto su incidencia en filmes fantásticos de aventuras, así en títulos como Jasón y los argonautas o La isla misteriosa, en los que la música cumple una doble función: forzar el tiempo mediante la reiteración, casi minimalista, de la composición, por un lado, y expresar sentimientos contrarios a las imágenes, así el derrotismo de lo visto se contrapone a la anticipación victoriosa de lo oído, no escuchado, pues la música se integra perfectamente en la violencia (humana o de la naturaleza) de las imágenes sin dar tiempo mientras se ve (por primera vez, sin conciencia analítica) a una reflexión auténtica, a tono, de este modo, con el espectáculo que proponen los filmes. Sin caer en la superficialidad, la aportación de Herrman a la música de acción introspectiva alcanzaba su punto más alto hasta entonces. Únicamente sería superado por Jerry Goldsmith, el genio indiscutible de la música cinematográfica, cuya obra, ciertamente subvalorada, es dueña de una cohesión inaudita (exceptuando, con todo, sus últimas dos décadas, en las que con la decadencia pareció negarse a sí mismo). La cualidad cinematográfica de Goldsmith radica en su potenciación extrema del instante. Como músico de acción, compone sus temas interiorizando, de modo que el factor espiritual intrínseco dado pervive en la propia acción superficial de la música. Se sirve para ello de los llamados recursos clásicos, pero también de otros más modernos y, quizá por ello, peligrosos (sirva de ejemplo el caso de Vangelis) en su autocomplaciente empleo. En Goldsmith la medida siempre es equilibrada, y a la trabajada belleza lírica de sus composiciones cabe sumar un dinamismo perfectamente casado con el ritmo del filme. Aquí descansa la sabiduría musical de su autor, y partituras como las de Río Conchos, Justine, El planeta de los simios, Papillón, La profecía, Star Trek y Bajo el fuego así lo confirman.
Muchos otros han seguido parecida línea, y basta nombrar a los harto populares, y execrables, James Horner o John Williams para ratificar esta tendencia, pero de lo que pretenden a lo que realmente logran la distancia es considerable. Williams, pese a su obviedad creativa, ha sabido crear escuela poniéndose al nivel del público. Sus trabajos resultan tan llevaderos y fáciles de silbar como los del primer Morricone, y de ese acomodo, de ese gusto por lo fácil y en consecuencia vendible, nace la principal lacra que ha llevado a la música cinematográfica de la última década del siglo XX ha extinguirse: se buscan temas reconocibles, vulgarizando el sentido de la música en el filme. No basta saber acompañar esas imágenes musicalmente, ni barnizarlas de una melodía ramplona que la haga más creíble. Quedan unas ruinas sobre las que volver para saquear lo poco, lo último. Pero en los tiempos del sintetizador eso ya poco parece importar.
 Por último, dedicaremos un espacio a un músico del talento impar de Nino Rota, genio melódico fuera de lo común, y autor de obras maestras del calibre de El Gatopardo, Romeo y Julieta o Casanova.
Por último, dedicaremos un espacio a un músico del talento impar de Nino Rota, genio melódico fuera de lo común, y autor de obras maestras del calibre de El Gatopardo, Romeo y Julieta o Casanova.
La singularidad de Rota radica en la autonomía de su música sin necesidad de recurrir a la imagen. Escuchar una banda sonora de Rota (como una de Delerue) puede resultar tanto o más efectivo que escucharla en el filme mismo (que sería, en efecto, lo necesario para aprehenderla en consecuencia). A diferencia de Goldsmith, que equilibra la música desde la imagen, Rota, consciente del poder de la música misma, reduce toda posible (por evidente) conexión musical con el plano haciendo de la precisión métrica su estilo, melódicamente indescriptible. Autor de una obra musical no cinematográfica considerable, Rota, pese a estar en una injusta segunda fila como músico “clásico” del siglo XX, ha demostrado una precisión y un rigor en el cine que otros compositores más renombrados como Auric, Copland, Prokofiev o Shostakovich no han conocido.
La música cinematográfica, con la aniquilación de la imagen, pues, también ha muerto, y ni excepciones de final de siglo XX algo esperanzadoras como Patrick Doyle o Danny Elfman pasarán de ser excepciones en un mundo en el que el ruido ha usurpado el puesto de la música. Cierto, jugaron con el ojo hasta dominarlo, ahora con el oído hasta dormirlo.
La música en el cine puede tener dos aplicaciones: la de la acción y la de la introspección. Se recurre a músicos de cine, pero se ignora el fin de la música. El ruido, lo ruidoso simplemente de una partitura, parece garantía de éxito en toda película prefabricada, destinada pues a llenar las arcas. La música de cine de nuestro tiempo, la no-música, no hace más que de sostén de lo insostenible. La pobreza de la imagen y la nulidad misma del filme llevan a todo tipo de mentes a aferrarse a la música, recurso siempre inútil en tanto no implique progresión sin palabras. El oído del espectador cinematográfico se ha terminado adaptando a la mala música. Son tantos y tantos los malos músicos de cine que resulta harto arriesgado emitir aquí una reflexión definitiva.
La función de la música en el cine no debe ser otra que la de la expresión de sentimientos demasiado profundos como para poder expresarlos a través de la imagen misma. Pocas veces ocurre con fortuna esta unión, la de la imagen plenamente cinematográfica con la de la música en concordancia cinematográfica. Conviene, por otra parte, saber hacer uso de la llamada música preexistente. Conocida es la predilección de directores como Bergman o Tarkovski, por ejemplo, por incluir en sus filmes composiciones de los llamados maestros de la música “antigua” y “clásica”, la también llamada música "culta". La desgarradora profundidad de J. S. Bach impregna los mejores momentos de Gritos y susurros o Sacrificio. Se trata de una necesidad profundamente arraigada a la sensibilidad del director. Cineastas como Buñuel, por ejemplo, preferían evitar la música (pese a su predilección por Wagner) o contentarse (bien por su sordera) con la inclusión de sonidos característicos, como el de los tambores de Calanda, presentes en tres de sus filmes.
Música o sonido, en definitiva, deben cumplir una misión trascendente y no caer en lo que acostumbra caer la música: el decorativismo preciosista. Perfecto ejemplo de esta costumbre sería un ilustrador como Maurice Jarre, cuyas bellas pero, en el fondo, inanes composiciones para los últimos cuatro largometrajes de David Lean no hacen sino cuestionar su pertinencia. La música de un filme como Doctor Zhivago es un ejemplo óptimo de lo que no debe hacerse, lo mismo que la de Lo que el viento se llevó, obra de ese emplasto de sonoridades estandarizadas que es Max Steiner, a cuyo lado Jarre sería un genio.
Esta proliferación de músicos no-cinematográficos afloró sobre todo durante los años del llamado Hollywood clásico, bajo el sistema de estudios, en los que la composición de una partitura musical para película bien podía ser comparable a la preparación de una receta de cocina, claro que el Hollywood de comienzos de siglo XXI no tiene otra cosa a su disposición que residuos no-musicales, "música" pretendidamente cinematográfica, lo que bien puede llevarnos a sentir nostalgia por alguien como Steiner, autor que, de ningún modo, soporta un análisis riguroso... mas él es el paradigma del músico de prestigio y con ínfulas que todo el mundo conoce y aplaude. Otros tantos ejemplos responden a esta no-forma. Sin ir más lejos, el tan prestigioso Franz Waxman sería otro ejemplo. Músicas como las de Rebeca o Casablanca, prototipos del llamado clasicismo musical de Hollywood, aniquilan la esencia cinematográfica de éstos, filmes por lo demás notables y hasta sobresalientes en cuanto a puesta en escena, ya que limitan su ambigüedad, en todos sentidos, al quedar su imagen condicionada por un fondo musical que no merecen, y escribo fondo musical y no música, puesto que no pasan de ser sucedáneos sin otra función que la del mero acompañamiento instrumental.
 Mayor solidez manifiesta en sus partituras el húngaro Miklós Rózsa, cuyas ambiciones musicales eran mucho mayores que las de sus coetáneos. Por contra, un trabajo suyo como el de Ben-Hur, sería, en el peor sentido de la palabra, de un funcionalismo "muy conseguido". Si a la discreción de la película (pregunta: ¿no bastaba con la versión silente?) se suma el incongruente seudo-misticismo católico de sus notas, podemos llegar a la conclusión de que esta música está, inevitablemente, anticipándose al kitsch musical que ya había y, de hecho, ya estaba hundiendo buena parte del interés del cine de entonces, empezando por filmes de similares características, los llamados peplums de Hollywood, cuyo supuesto mérito, obviando la significación de los europeos, es hoy bien hipotético. Una maciza orquestación, con abundantes efectos de percusión, acompañada ésta de convencionales melodías (tópicas a más no poder: “a la egipcia”, “a la romana”, etc.), de una tosquedad en su disposición alarmante, son las señas de identidad de esta tendencia, a la que con razón pueden unirse nombres como los de Mario Nascimbene, Alfred Newman o Dimitri Tiomkin, empeñados en ofrecer un trabajo asequible para los oídos del gran público, composiciones pues por entero conformistas, nada imaginativas y hasta reiterativas; vulgares.
Mayor solidez manifiesta en sus partituras el húngaro Miklós Rózsa, cuyas ambiciones musicales eran mucho mayores que las de sus coetáneos. Por contra, un trabajo suyo como el de Ben-Hur, sería, en el peor sentido de la palabra, de un funcionalismo "muy conseguido". Si a la discreción de la película (pregunta: ¿no bastaba con la versión silente?) se suma el incongruente seudo-misticismo católico de sus notas, podemos llegar a la conclusión de que esta música está, inevitablemente, anticipándose al kitsch musical que ya había y, de hecho, ya estaba hundiendo buena parte del interés del cine de entonces, empezando por filmes de similares características, los llamados peplums de Hollywood, cuyo supuesto mérito, obviando la significación de los europeos, es hoy bien hipotético. Una maciza orquestación, con abundantes efectos de percusión, acompañada ésta de convencionales melodías (tópicas a más no poder: “a la egipcia”, “a la romana”, etc.), de una tosquedad en su disposición alarmante, son las señas de identidad de esta tendencia, a la que con razón pueden unirse nombres como los de Mario Nascimbene, Alfred Newman o Dimitri Tiomkin, empeñados en ofrecer un trabajo asequible para los oídos del gran público, composiciones pues por entero conformistas, nada imaginativas y hasta reiterativas; vulgares.Quizá la excepción a esta costumbre esté en el Bernard Herrman épico: el espectacular empleo de la orquesta en Herrman conlleva otra clase de pretensiones no tan claras como el hueco estruendo. Percíbase al respecto su incidencia en filmes fantásticos de aventuras, así en títulos como Jasón y los argonautas o La isla misteriosa, en los que la música cumple una doble función: forzar el tiempo mediante la reiteración, casi minimalista, de la composición, por un lado, y expresar sentimientos contrarios a las imágenes, así el derrotismo de lo visto se contrapone a la anticipación victoriosa de lo oído, no escuchado, pues la música se integra perfectamente en la violencia (humana o de la naturaleza) de las imágenes sin dar tiempo mientras se ve (por primera vez, sin conciencia analítica) a una reflexión auténtica, a tono, de este modo, con el espectáculo que proponen los filmes. Sin caer en la superficialidad, la aportación de Herrman a la música de acción introspectiva alcanzaba su punto más alto hasta entonces. Únicamente sería superado por Jerry Goldsmith, el genio indiscutible de la música cinematográfica, cuya obra, ciertamente subvalorada, es dueña de una cohesión inaudita (exceptuando, con todo, sus últimas dos décadas, en las que con la decadencia pareció negarse a sí mismo). La cualidad cinematográfica de Goldsmith radica en su potenciación extrema del instante. Como músico de acción, compone sus temas interiorizando, de modo que el factor espiritual intrínseco dado pervive en la propia acción superficial de la música. Se sirve para ello de los llamados recursos clásicos, pero también de otros más modernos y, quizá por ello, peligrosos (sirva de ejemplo el caso de Vangelis) en su autocomplaciente empleo. En Goldsmith la medida siempre es equilibrada, y a la trabajada belleza lírica de sus composiciones cabe sumar un dinamismo perfectamente casado con el ritmo del filme. Aquí descansa la sabiduría musical de su autor, y partituras como las de Río Conchos, Justine, El planeta de los simios, Papillón, La profecía, Star Trek y Bajo el fuego así lo confirman.
Muchos otros han seguido parecida línea, y basta nombrar a los harto populares, y execrables, James Horner o John Williams para ratificar esta tendencia, pero de lo que pretenden a lo que realmente logran la distancia es considerable. Williams, pese a su obviedad creativa, ha sabido crear escuela poniéndose al nivel del público. Sus trabajos resultan tan llevaderos y fáciles de silbar como los del primer Morricone, y de ese acomodo, de ese gusto por lo fácil y en consecuencia vendible, nace la principal lacra que ha llevado a la música cinematográfica de la última década del siglo XX ha extinguirse: se buscan temas reconocibles, vulgarizando el sentido de la música en el filme. No basta saber acompañar esas imágenes musicalmente, ni barnizarlas de una melodía ramplona que la haga más creíble. Quedan unas ruinas sobre las que volver para saquear lo poco, lo último. Pero en los tiempos del sintetizador eso ya poco parece importar.
 Por último, dedicaremos un espacio a un músico del talento impar de Nino Rota, genio melódico fuera de lo común, y autor de obras maestras del calibre de El Gatopardo, Romeo y Julieta o Casanova.
Por último, dedicaremos un espacio a un músico del talento impar de Nino Rota, genio melódico fuera de lo común, y autor de obras maestras del calibre de El Gatopardo, Romeo y Julieta o Casanova.La singularidad de Rota radica en la autonomía de su música sin necesidad de recurrir a la imagen. Escuchar una banda sonora de Rota (como una de Delerue) puede resultar tanto o más efectivo que escucharla en el filme mismo (que sería, en efecto, lo necesario para aprehenderla en consecuencia). A diferencia de Goldsmith, que equilibra la música desde la imagen, Rota, consciente del poder de la música misma, reduce toda posible (por evidente) conexión musical con el plano haciendo de la precisión métrica su estilo, melódicamente indescriptible. Autor de una obra musical no cinematográfica considerable, Rota, pese a estar en una injusta segunda fila como músico “clásico” del siglo XX, ha demostrado una precisión y un rigor en el cine que otros compositores más renombrados como Auric, Copland, Prokofiev o Shostakovich no han conocido.
La música cinematográfica, con la aniquilación de la imagen, pues, también ha muerto, y ni excepciones de final de siglo XX algo esperanzadoras como Patrick Doyle o Danny Elfman pasarán de ser excepciones en un mundo en el que el ruido ha usurpado el puesto de la música. Cierto, jugaron con el ojo hasta dominarlo, ahora con el oído hasta dormirlo.
José Antonio Bielsa
(de Idea y degradación del Séptimo Arte, 2005)
Texto revisado el 18 de agosto de 2009





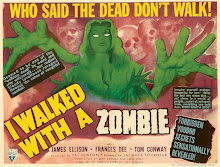





No hay comentarios:
Publicar un comentario